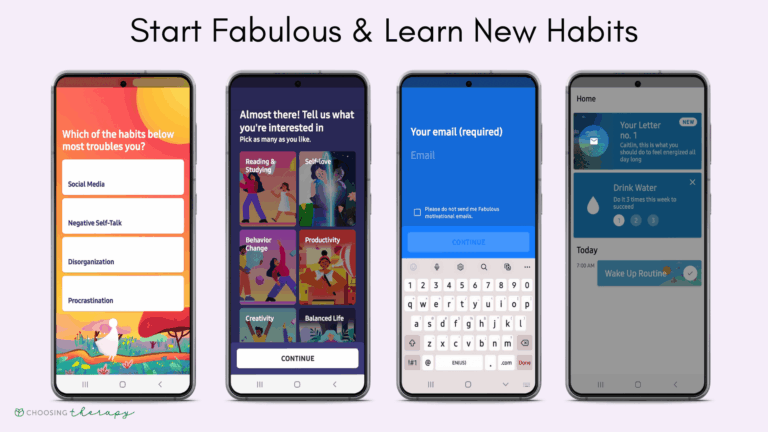En el corazón de cualquier proceso terapéutico que realmente transforme, hay algo que no aparece en los manuales ni en los protocolos: una relación humana, auténtica y segura. En ese espacio, frases como «Gracias por confiar en mí de esta manera» o «Tu vulnerabilidad es una fortaleza» no son solo palabras bonitas; son gestos que legitiman la experiencia emocional de quien tengo enfrente y que construyen el vínculo terapéutico desde lo profundo.
Lejos de ser un simple acto de simpatía, estas intervenciones están sostenidas por una base sólida: la validación emocional.
La validación emocional juega un rol central en las relaciones interpersonales y, particularmente, en contextos clínicos es una herramienta que ayuda a sostener, reparar y potenciar el camino del cambio.
¿Qué entendemos por validación emocional?
En mi experiencia clínica, validar emocionalmente a alguien significa estar presente con lo que siente, sin juicios, sin prisas por corregirlo o arreglarlo. No se trata de decir «Tienes razón», sino de reconocer que lo que siente el paciente/cliente tiene sentido cuando lo miramos dentro de su historia y contexto.
Y aunque desde fuera algunas reacciones pueden parecer desproporcionadas o “irracionales”, lo cierto es que cada emoción cumple una función. Mi trabajo es entender eso antes de pensar en cambiar nada.
Cuando esta actitud se integra en la relación terapéutica, sus efectos son muy potentes:
- Crea un entorno seguro donde la persona puede mostrarse sin miedo a ser juzgada.
- Reduce la intensidad emocional al sentirse comprendida.
- Favorece la autorregulación, porque permite que las emociones fluyan y se nombren.
- Modela una forma distinta de relacionarse con uno mismo: más compasiva, más sabia.
Lo que no es validar
Uno de los errores más comunes es confundir validación con consentimiento, condescendencia o sobreprotección. Validar no es decir sí a todo ni evitar los momentos difíciles. Al contrario, es preparar el terreno emocional para poder ir más a fondo, con respeto y con cuidado.
1. No es aprobar conductas problemáticas o “peligrosas” para el/la paciente:
Es separar emoción de acción. Por ejemplo, en vez de ignorar una reacción de ira, puedo decir: «Entiendo tu frustración. La veo. Esa emoción es válida. Ahora yo estoy aquí y te doy compañía para que podamos explorar cómo estar con esta frustración y encontrar otras maneras de darle lugar».
Se trata transmitir que ahora hay compañía y que hay espacio para que esa frustración pueda ser sentida y acompañada en un entorno seguro
2. No es evitar el conflicto:
A veces, necesitamos cuestionar creencias muy duras, pero desde un lugar de seguridad emocional. Si alguien me dice «Soy un fracaso total», no lo dejo pasar ni lo contradigo de plano. Respondo algo como: «Entiendo la frustración que sientes. Podemos investigar si quieres con lo que tiene que ver con el error, con lo que implica para ti fallar».
Validar no significa suavizar todo
3. No es sobreproteger:
La validación no busca anestesiar, sino acompañar. Por ejemplo, si un paciente revive una situación dolorosa, no le digo: «No te preocupes, seguro que no fue para tanto», sino que le digo: «Parece que eso te dolió mucho. Veo cómo te ha impactado y acompaño tu dolor».
La validación tampoco trata de evitar el dolor
4. No es simpatía vacía:
No es decir «Te entiendo» por compromiso. Es estar, escuchar y conectar. En vez de decir: «Entiendo cómo te sientes», prefiero algo como: «Por cómo lo explicas, me imagino que eso te hizo sentir solo y confundido. Tiene todo el sentido que te haya afectado tanto».
La validación real no usa frases hechas
Los 6 niveles de validación emocional
La psicóloga Marsha Linehan propuso una guía muy útil para pensar la validación como algo progresivo, con distintos niveles que se pueden adaptar según el momento y la persona:
1. Atención plena: simplemente estar ahí, presente de verdad.
2. Reflejo preciso: devolverle al paciente sus propias palabras con claridad.
3. Lectura emocional implícita: poner en palabras lo que no se dice, pero se siente.
4. Curso lógico: explicar la emoción como algo coherente con lo vivido.
5. Historia personal: conectar la emoción con la biografía, darle un contexto.
6. Normalización radical: mostrar que lo que se siente no solo es válido, sino humano y compartido.
No son pasos fijos ni una receta. A veces usamos varios niveles en una misma sesión. Lo importante es que cada intervención tenga sentido para la persona en ese momento
¿Cómo construir respuestas que validen?
Este tipo de respuestas no se improvisan. Se aprenden, se entrenan y sobre todo se sienten. En lo personal, siempre intento que mis respuestas tengan estos ingredientes:
- Escucha real antes de decir algo.
- Nombrar lo emocional, incluso cuando no se dijo explícitamente.
- Contextualizar la emoción: ¿por qué tiene sentido sentir eso hoy?
- Aceptar sin juzgar,sin saltar enseguida a “arreglar” lo que duele.
Así pues, validar la emoción del paciente/cliente consiste en hacer explícita la emoción que creemos que tiene en forma de duda «¿Eso te hace sentir…?», «Parece que eso te genera miedo». Y si la emoción es muy clara, afirmarla, poniéndole nombre, hablando de ella y no escondiéndola. Se trata de devolver una breve información a la persona con sentido emocional: «Por lo que me cuentas, tienes mucho miedo…»
Cuando le damos valor a la emoción de la otra persona, le expresamos que tiene derecho a sentirse así, incluso aunque no estemos de acuerdo con lo que explica
Otras frases validadoras de emociones son: «Debes sentirte muy asustado/a por lo que estás contando…», «Debe ser aterrador tener que tomar una decisión así…»
Validar la emoción provoca sensación de comprensión de la persona y reconocimiento de su experiencia
Por supuesto, todo esto hay que adaptarlo a cada persona. Hay quienes expresan sus emociones de forma muy indirecta, o con códigos culturales distintos. Y en algunos casos, como con trauma complejo o trastorno límite, validar también implica ser muy cuidadoso para no activar mecanismos de defensa.
Conclusión
Validar no es una técnica que aplicamos las psicólogas y los psicólogos como una receta. Es una manera de estar con el otro. Una actitud. Un compromiso con la experiencia emocional del paciente, incluso cuando es difícil o no la entendemos del todo.
Por mi experiencia clínica, puedo afirmar que, en el apoyo terapéutico, lo que realmente sana es que haya validación, espacio y compañía
Es ahí, en ese momento en que el otro siente que lo que le pasa tiene sentido, donde comienza el verdadero cambio. Porque cuando alguien deja de sentirse roto y empieza a verse como alguien que siente con razón, se abre la puerta a todo lo demás: el insight, el aprendizaje y la transformación.
¿Eres psicólogo o estudiante de psicología?
Te interesa nuestro máster en
Bibliografía
- Barraca Mairal, J. Habilidades Clínicas en la Terapia Conductual Tercera Generación. Clínica y Salud, Madrid, v. 20, n. 2, p. 109-117, 2009.
- Hayes, S. C. (2004). “Acceptance and Commitment Therapy, Relational Frame Theory, and the Third Wave of Behavioral and Cognitive Therapies.” Behavior Therapy, 35, 639-665.
- Linehan, M. (1993). “Validation and Psychotherapy” (capítulo).
Conoce a Raquel Ballesteros
- Docente en iRG
- Psicóloga clínica
- Amplia experiencia en psicología integrativa
- Especializada en trauma, comunicación y vínculos
- Autora de Tu emoción tiene razón y ¡Camarero, este café está frío! (Ed. Cuadriláteros de libros.)