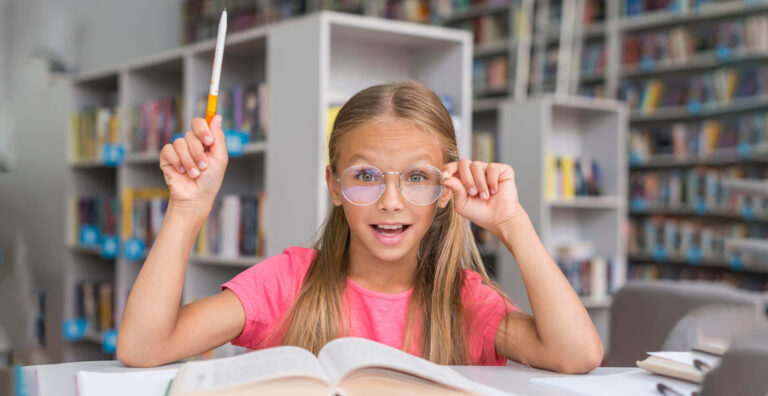Acompañar emocionalmente en la escuela no es un acto neutro: implica entrar en contacto con el dolor ajeno, escuchar a veces relatos de abuso, ideaciones suicidas o pérdidas que golpean con fuerza. Para los profesionales de la educación, estas experiencias no son nada fáciles y pueden convertirse en una carga invisible difícil de sostener.
En este artículo, basado en las últimas tendencias en orientación educativa, propongo repensar el acompañamiento emocional desde una mirada integral, es decir, entender el bienestar mental no como un recurso individual, sino como una competencia compartida y relacional que nos permita a los profesionales de la educación apoyar al alumno sin dejar de sostenernos a nosotros mismos.
Una competencia esencial
Como decía, en ocasiones, el acompañamiento emocional en contextos educativos nos expone, como profesionales, a vivencias profundamente dolorosas. Estas experiencias, si no se gestionan con cuidado, pueden tener un coste personal y derivar en agotamiento por compasión (sobresentir el dolor ajeno) o en una indiferencia protectora (dejar de sentir como mecanismo de defensa).
Ambas respuestas, aunque entendibles, evidencian una necesidad crítica: comprender la salud mental no solo como un estado individual, sino como una competencia holística e interactiva fundamental para poder acompañar al otro y a nosotros mismos.
Cuidar a quienes cuidan
Acompañar no es una mera tarea técnica; es un vínculo humano profundo que conlleva una carga emocional significativa. Cuando un alumno nos elige entre todos los adultos de su entorno para confiarnos su dolor, nos está concediendo una enorme muestra de confianza. Esa elección nos honra y, a la vez, nos interpela. Nos recuerda que no podemos fallarle.
Es por ello que, más allá del autocuidado (centrando en el individuo), es urgente desarrollar pensamiento crítico para exigir espacios que cuiden a quienes cuidamos y nos permitan ejercer una labor ética, sostenible y verdaderamente transformadora.
Solo desde estructuras que prioricen el bienestar psicológico de los educadores podremos sostener el vínculo en momentos de dificultad
La teoría de la amenaza del terror
¿Por qué nos cuesta tanto escuchar hablar de muerte, tristeza profunda o abuso? ¿Por qué algunas confesiones nos dejan paralizados? La Teoría de la Amenaza del Terror (Campillay et al., 2021) nos ofrece un marco explicativo crucial. Esta teoría postula que contenidos como ideaciones suicidas o relatos de abuso, activan tres amenazas existenciales profundas en el interlocutor.
1. Amenaza de la muerte
Acompañar a un alumno que nos confiesa un primer amor no genera la misma dificultad que cuando verbaliza una ideación suicida. ¿La razón? El amor nos conecta con recuerdos alegres y placenteros. La muerte, en cambio, nos confronta con nuestra propia mortalidad.
Para poder sostener una conversación sobre el suicidio desde la compasión (que permite conmoverse y conectar), y no desde la pena (que paraliza), necesitamos haber reflexionado internamente: ¿cómo entiendo yo la muerte? ¿Qué implica para mí? Sin este trabajo previo del cuidado y autocuidado, nuestro miedo puede interferir en el acompañamiento.
2. Amenaza de la animalidad
Se relaciona con el deterioro físico, la enfermedad y el envejecimiento. Se manifiesta en la incomodidad que sentimos al visitar, por ejemplo, un hospital o una residencia de ancianos, porque nos recuerda nuestra vulnerabilidad física futura.
Cuando un alumno atraviesa una enfermedad grave o un duelo por la pérdida de un ser querido, esta amenaza puede activarse en nosotros. Si no la hemos trabajado, puede dificultar que estemos plenamente presentes para él.
3. Amenaza de la insignificancia
Esta amenaza, muy vinculada a los jóvenes, nos confronta con el miedo a no ser relevantes, a no dejar huella en el mundo o a ser irrelevantes para los demás. Ataca directamente nuestra necesidad humana de trascendencia, propósito y reconocimiento.
Comprender estas amenazas y reflexionar sobre nuestro propio posicionamiento ante ellas es un trabajo previo fundamental. Nos permite evitar proyectar nuestros miedos existenciales en el alumno que sufre y, así, poder acompañarle desde un lugar genuino, tranquilo y seguro.

Recursos para momentos difíciles
La prevención es la piedra angular de la intervención. Desde el plan de orientación, la acción tutorial y las programaciones, podemos implementar recursos que sirvan tanto para el alumnado como para nuestro propio autoconocimiento y resiliencia.
1. Bibliografía para trabajar la inteligencia emocional
Los cuentos no son solo para niños. Obras como Vacío de Ana Llenas (2015) son ideales para abordar algo tan complejo como la tristeza y la ansiedad, en infantil, primer ciclo y, sobre todo, para trabajar con nosotros. Para el duelo, El árbol de los recuerdos (Teckentrup, 2016) es un recurso excepcional.
La clave está en utilizarlos primero con nosotros mismos. Si al leerlos sentimos incomodidad, es una señal valiosa de que existe una emoción que necesitamos trabajar.
Solo desde la calma y la seguridad interior podremos emplear estos recursos para acompañar de manera reparadora.
2. Herramientas proyectivas
El “Test de la persona bajo la lluvia” es una herramienta sencilla, potente y puede hacerse en cualquier grupo. Evalúa cómo nos vemos en situaciones difíciles. Sólo necesitamos un folio, lápices y la consigna: “Dibuja una persona bajo la lluvia”. Lo que se dibuja se interpreta y puede ofrecer mucha información. Abre vías increíbles de conversación y autodescubrimiento.
Hacerlo nosotros mismos es un ejercicio revelador sobre cómo afrontamos personalmente la adversidad. ¿La lluvia es una tormenta o una ligera llovizna? ¿La persona tiene paraguas? Estas respuestas hablan de nuestros recursos internos, incluyendo emociones, conflictos y cómo manejamos el estrés.
Otra herramienta útil es la “Escala para medir el sentimiento de culpa”, un cuestionario autoaplicable con 35 ítems, con preguntas como: “Me preocupa lo que otros puedan pensar de mis acciones”.
Evaluar si nuestra culpa es adaptativa o desproporcionada es esencial para establecer límites saludables y evitar el desgaste.
3. Marcos para la toma de decisiones
“Los círculos de gestión” constituyen una herramienta de concepción personal que he desarrollado y empleado con resultados consistentemente positivos, tanto en ámbitos externos como en la autogestión.
Esta metodología se caracteriza por su simplicidad y consiste en un marco de análisis basado en tres preguntas fundamentales, cuyo propósito es actuar como un analgésico cognitivo frente a la confusión:
- ¿Es verdaderamente bueno para mí?
- ¿Es bueno para mis seres queridos?
- Acción/Toma de decisiones
Cuando hay una discrepancia muy fuerte entre lo que es bueno para mí y lo que es bueno para mi entorno, suelo recomendar apoyo profesional para navegar el conflicto.
Luego viene la acción y la toma de decisiones. Este esquema me funciona bastante bien, y lo aplico también en mi vida personal. Lo llamo el “ibuprofeno emocional”, porque ayuda a aliviar y clarificar.
4. Las repeticiones
El cerebro transforma lo que repite con frecuencia. Por eso, las repeticiones significativas (canciones evocadoras, frases o recitaciones diseñadas con intención) pueden ser un recurso pedagógico potente.
Frases como: “Me permito sentir tristeza” o “Me permito decir no”, recitadas frente al espejo durante unos minutos al día (inspiradas en ejercicios prácticos como “Me doy permiso para…” de Bárbara Zorrilla), facilitan procesos de autorregulación y autoconocimiento.
Practicarlas nosotros mismos nos permite conectar con nuestras propias necesidades y, desde ahí, guiar a los estudiantes para que exploren su mundo interno en un espacio de confianza.
5. Diferencia entre placer y felicidad
El doctor Robert Lustig, neuroendocrinólogo (2017) plantea una distinción vital entre el placer y la felicidad que con frecuencia pasamos por alto, en nuestra cultura marcada por el consumo inmediato:
- El placer: es breve, tangible, irracional (como comer chocolate tras un mal día). Puede generarse con sustancias. Se busca en soledad, es adictivo y está asociado a la dopamina.
- La felicidad: es duradera, intangible y sublime. No se genera con sustancias. Se construye en conexión con otros, no es adictiva y está vinculada a la serotonina.
El problema no es el placer, sino cuando éste se sino cuando éste se convierte en el único refugio frente al malestar
Para quienes acompañamos, entender esta diferencia es crucial. Nos ayuda a identificar cuándo un alumno (o nosotros mismos) busca un alivio inmediato (placer) que reviste una necesidad más profunda de conexión y sentido (felicidad).
Conclusión
Las nuevas tendencias en orientación educativa nos invitan a repensar el acompañamiento como una práctica relacional, ética y profundamente humana. Ya no se trata solo de guiar al estudiante, sino de habitar juntos un espacio de cuidado que también incluye al educador.
Acompañar sin descuidarse no es un lujo, es una necesidad ética.
Solo si aprendemos a cuidarnos podremos ofrecer un acompañamiento genuino, capaz de transformar el dolor en vínculo y el vínculo en crecimiento.
¿Eres un profesional de la educación?
Te interesa nuestro máster en
No te pierdas
Este artículo está basado en la Masterclass “Nuevas tendencias en Orientación Educativa: acompañando(se) en situaciones difíciles”, impartida por el Doctor en Educación Eduardo Felipe Gimeno, dentro del Programa de Actividades del Instituto Raimon Gaja (iRG). El ponente además explica los protocolos actuales de intervención frente al acoso escolar. Accede al contenido completo aquí:
Conoce a Eduardo Felipe Gimeno
- Doctor en Educación.
- Maestro, psicopedagogo y orientador, con una amplia experiencia de más de 10 años.
- Premio Extraordinario en la Diplomatura de Magisterio.
- Premio Extraordinario en la especialidad de Literatura de Psicopedagogía.
Bibliografía:
- Campillay-Campillay, M., Calle-Carrasco, A., Rivas-Rivero, E., Pavéz-Lizarraga, A., Dubó-Araya, P. y Araya-Galleguillos, F. (2021). Ageísmo como fenómeno sociocultural invisible que afecta y excluye el cuidado de personas mayores. Acta bioethica, 27(1), 127-135.
- Klonsky, E., Pachkowski, M., Shahnaz, A. y May, A. (2021). La teoría de los tres pasos del suicidio: descripción, evidencia y algunos puntos útiles de aclaración. Medicina Preventiva, 152, Part 1, 106549.
- Llenas, Anna. (2015). Vacío. Editorial Fragmenta.
- Lustig, R. H. (2017). The hacking of the American mind: The science behind the corporate takeover of our bodies and brains. [El hackeo de la mente americana: La ciencia detrás de la toma de control corporativa de nuestros cuerpos y cerebros]. Avery Publishing Group.
- Organización Mundial de la Salud. (2021). Suicidio en todo el mundo 2019.
- Teckentrup, B. (2016). El árbol de los recuerdos. (S. Tornero, Trad.). Mosquito Books Barcelona. (Trabajo original publicado en 2013).
- Zorrilla Pantoja, B. (2023). Me doy permiso para…. Psicoterapia Integral Mujer