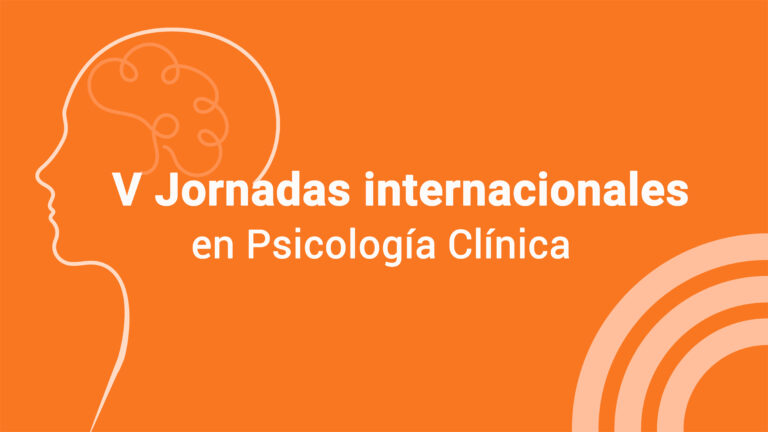La expresión «cuerpo perfecto» a menudo evoca la imagen de gimnastas de élite o figuras del mundo de la moda, cuyos cuerpos son sinónimo de precisión y belleza. Sin embargo, para atletas, bailarines y modelos, ese mismo cuerpo puede convertirse en una prisión, atrapado en un ciclo de restricción y autoexigencia implacable.
En estos contextos donde el físico se evalúa constantemente contra ideales inalcanzables, la delgada línea entre disciplina saludable y conducta patológica se desdibuja con frecuencia, aumentando la vulnerabilidad a los trastornos de la conducta alimentaria (TCA).
Frente a esta realidad, el rol del psicólogo clínico es clave. No solo se trata de tratar el problema, sino de detectarlo a tiempo, incluso cuando se disfraza de «compromiso» o «alto rendimiento».
El objetivo es ayudar a reconstruir una relación sana con el cuerpo, y a redefinir el valor personal más allá del físico o la productividad.
La realidad en cifras
La evidencia respalda lo que muchos clínicos ya ven en consulta: los TCA son mucho más comunes en estas poblaciones que en la general.
- En el deporte: un metaanálisis de 2024 que incluyó 177 estudios y más de 70.000 atletas encontró que cerca del 19 % (1 de cada 5) mostraba conductas de alimentación desordenada.
- En la danza: un estudio de 2023 en Alemania con 147 bailarines profesionales reveló que el 14,8 % de mujeres y el 6,1 % de hombres mostraban síntomas moderados de TCA según el cuestionario EDE-QS.
- En el modelaje: un estudio internacional de 2022 encontró que el 14,6 % de las modelos presentaba sintomatología subclínica de anorexia nerviosa y el 3,9 % puntuaciones compatibles con el diagnóstico, frente al 2,7 % y 1,1 % respectivamente en mujeres no modelos.
En estas disciplinas el éxito y las oportunidades están atados al peso y la imagen, lo que refuerza conductas de control alimentario que pueden derivar en TCA
Factores de riesgo específicos y su impacto
Cuando el cuerpo es el instrumento de trabajo, los factores de riesgo no son detalles aislados: son parte estructural del entorno. La combinación de exigencias físicas, presiones estéticas y normas culturales normaliza conductas patológicas y convierte el autocuidado en obsesión.
Cuando el rendimiento depende del cuerpo
Los atletas enfrentan varios factores de riesgo:
- El control del peso: en deportes como lucha o halterofilia, «dar el peso» es un requisito. Para lograrlo, muchos recurren a prácticas peligrosas como ayunos prolongados, deshidratación o diuréticos, lo que puede derivar en bulimia y otros TCA.
- La estética sobre la salud: disciplinas como gimnasia o natación sincronizada valoran cuerpos delgados y bajos en grasa. Esto justifica restricciones calóricas severas y normaliza el hambre como parte del entrenamiento.
- La cultura del sacrificio: la idea de que «sin dolor no hay ganancia» puede derivar en conductas autodestructivas como saltarse comidas o sobreentrenarse para compensar.
La estética como mandato
En el ballet clásico y otras disciplinas de danza:
- El ideal corporal como norma: se espera un cuerpo delgado y longilíneo desde edades tempranas, lo que lleva a luchar contra la propia biología.
- Críticas que pesan: los comentarios sobre el peso o la forma corporal son frecuentes y normalizados, con efectos profundos en la autoestima y la percepción corporal.
- Competencia constante: la comparación con otros bailarines alimenta la inseguridad y fomenta conductas extremas.
- Inicio precoz: muchos comienzan en la infancia o adolescencia, una etapa crítica para la construcción de la autoimagen.
Es común que profesores y coreógrafos emitan comentarios directos y públicos sobre el peso o la forma corporal del bailarín
El cuerpo como mercancía
En industrias donde la imagen lo es todo:
- Estándares irreales: la delgadez extrema sigue siendo la norma en muchos espacios del modelaje y la publicidad.
- Restricción normalizada: dietas extremas, suplementos, y procedimientos invasivos se ven como parte del trabajo, y no como alarmas.
En ciertos contextos se desdibuja el límite entre el cuidado profesional y la conducta autodestructiva.
Consecuencias de los TCA en estas profesiones
Las secuelas de un TCA no se limitan a lo físico:
- Físicas: pérdida de masa muscular, descalcificación ósea, fatiga crónica, amenorrea, desequilibrios hormonales. Todo esto deteriora el rendimiento que se buscaba potenciar.
- Psicológicas: ansiedad, depresión, irritabilidad, aislamiento, baja autoestima. En casos graves, riesgo de suicidio.
Estrategias de intervención clínica
La intervención exige comprender bien el contexto del paciente. Algunas estrategias clave:
1. Educación contextualizada: formar no solo a los afectados, sino a entrenadores, coreógrafos y representantes. Hay que cuestionar mitos como «menos peso es más rendimiento».
2. Detección precoz: implementar cuestionarios de cribado en instituciones deportivas, artísticas y de modelaje. Las entrevistas deben incluir preguntas sobre presiones externas.
3. Abordaje interdisciplinario: el trabajo psicológico debe centrarse en la imagen corporal, el perfeccionismo y la autoestima, en coordinación con nutricionistas especializados y médicos.
Abordar estos casos requiere una comprensión profunda del contexto específico del paciente/cliente
Conclusión
Los TCA en atletas, bailarines y modelos no son desviaciones individuales, sino síntomas de entornos que priorizan un ideal corporal por sobre la salud.
Como psicólogos especialistas en tratamientos de TCA, nuestro trabajo no termina al tratar los síntomas. Debemos ser agentes de cambio: cuestionar estructuras, desnaturalizar el sufrimiento y devolverle al cuerpo su dignidad.
No se trata solo de que una bailarina coma, sino de que recupere la libertad de moverse sin miedo. Que un atleta vuelva a disfrutar de su deporte sin la dictadura de la báscula. Que una modelo se mire al espejo y vea a una persona, no un producto.
Porque el valor de alguien nunca debería medirse en kilos, sino en bienestar.
¿Eres psicólogo o estudiante de psicología?
Te interesa nuestro máster en
Bibliografía:
- Ghazzawi, H. A., Nimer, L. S., Haddad, A. J., Alhaj, O. A., Amawi, A. T., Pandi-Perumal, S. R., Trabelsi, K., Seeman, M. V., & Jahrami, H. (2024). A systematic review, meta-analysis, and meta-regression of the prevalence of self-reported disordered eating and associated factors among athletes worldwide. Journal of Eating Disorders, 12(1), artículo 24. https://doi.org/10.1186/s40337-024-00982-5 BioMed Central+21c69b55066.clvaw-cdnwnd.com+2
- Herold, F., et al. (2023). Physical and mental health screening of professional dancers: Results from the first German Dance Health Survey. Sports Medicine – Open, 9, 38. https://doi.org/10.1186/s40798-023-00638-9
- Fidan, T., Ertekin, V., Işikay, S., & Keleş, S. (2022). Eating disorders and body image among fashion models and non-models: A comparative study. Frontiers in Psychiatry, 13, 1360962. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2024.1360962
Conoce a Eugenia Moreno
- Psicóloga Especialista en Psicología Clínica.
- Experta Europea en Psicoterapia (EFPA). Certificación EuroPsy.
- Especialista en TCA (anorexia, bulimia, TCA por atracón) y psicoterapia.
- Divulga e imparte talleres sobre mindfulness-compasión y alimentación consciente.
- Cofundadora y directora de Clínica CTA (Clínica de Trastornos Alimentarios) en Valencia, centro multidisciplinar con intervención integral en TCA.
- Más de 20 años dedicada al tratamiento y la prevención de los TCA en la Comunidad Valenciana.